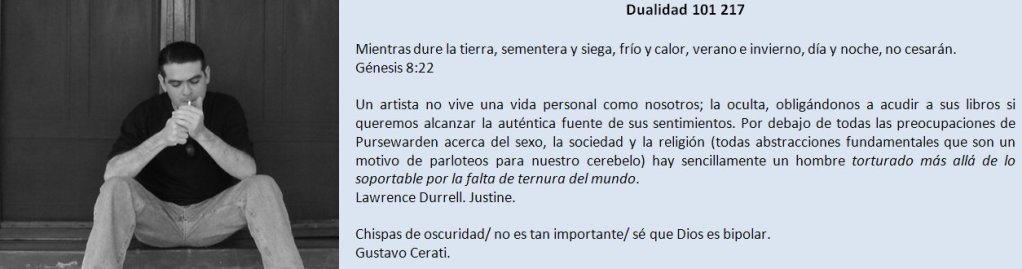Hay un llanto cercano, de infante
que corta la mañana como una hoja
silente y precisa abriéndose camino por entre venas,
un lamento acuoso y sonoro
por momentos crecido y potente,
por momentos con absurdos atragantamientos.
Es algo más que una tortura
la conciencia a la que refiere ese niño
que por su boca y por sus ojos
expone la no duda de su impotencia,
las rodillas de su alma en el punto de quiebre
posibles de ser soldadas con callos
como de aprender el placer de seguir dobladas.
Diez minutos,
quince,
media hora,
el llanto vuélvese grito
y al gritar sobrevienen los golpes,
ese gesto de la mano adulta
marcando la piel que le recuerda un origen
suficientemente atroz para no olvidarlo,
tan cruel que es preciso repetirlo
otra vez y una, una y otra vez.
Me aprieta los adentros
echando capas de vidrio bajo mis párpados
empujando al pulso de mis manos hasta no temblar
mientras mi sangre, arritmada en constancia dolorosa
se nutre de sí,
del rencor de lo inútil y pasajero
y de la alegría de cruzar estos instantes
como si nunca nada haya importado
y lo importante sea descreer de la desesperanza
desde la atalaya de una soledad
demasiado hostil como para decirla.